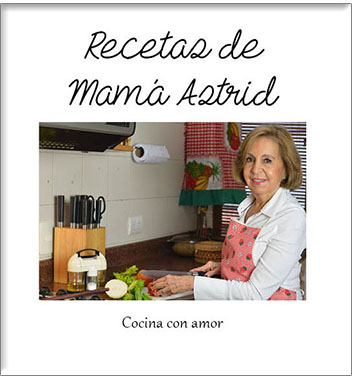Cuentos heteróclitos
(prólogo)
Por: Gustavo Páez Escobar
Hay en los cuentos de Eduardo Arias Suárez una característica predominante: los personajes son seres de la vida corriente y se mueven con desenvoltura en los escenarios comunes del mundo. Esto no solo ocurre en los cuentos reunidos en este libro, sino en toda su obra narrativa: Cuentos espirituales (1928), Ortigas de pasión (1939), Envejecer y cuentos de selección (1944) y Bajo la luna negra (1980).
Cuando el protagonista de uno de estos relatos habla en primera persona, parece como si fuera el mismo escritor quien contara su propia historia. Este dibuja de tal modo las intimidades de sus criaturas hasta hacerlas auténticas, que a través de ellas logra transmitir las emociones y desasosiegos que él mismo siente.
Tiene semejanza con Chéjov, maestro de la cotidianidad en sus cuentos sobre la Rusia zarista de su época, caracterizada por el despotismo con que los poderosos trataban a la gente desvalida. El cuentista ruso, lo mismo que Arias Suárez en el ámbito colombiano, llevaba una llama de emotividad en su fuero interno y con ella vagaba por los campos en contacto penetrante con los humildes.
Esta experiencia aportó, tanto a Chéjov como a Arias Suárez, el material para enfocar la tragedia humana. Dotados de altas dosis de sicología, creatividad picaresca, humor e ironía, supieron ver la vida a través de los seres modestos y de los sucesos triviales que surgían a cada paso y les permitían dimensionar la realidad social.
Arias Suárez era un tránsfuga del destino que no encontraba acomodo en la sociedad. Su carácter inquieto y desapacible, unido a cierta actitud acre y engreída en el trato con sus vecinos, da cuenta de un individuo irritable que chocaba con la gente y armaba rencillas inauditas.
Pero ese no era el escritor en el fondo de sí mismo. Por el contrario, poseía alma generosa y afectiva, que no se le descubría a simple vista. Los que lo trataban de cerca hablaban de su excedida franqueza verbal y su ruda sinceridad, que por supuesto le acarreaban conflictos y lo distanciaban de sus amigos, creándole una figura hosca, lejana y enigmática.
Ahora bien, lo que llevaba consigo era un espíritu atormentado y un corazón grande en medio del ambiente desabrido de su tierra, que no podía asimilar. Por eso, terminaría desarraigándose de su entorno. No obstante, bajo la presión de tales durezas y disonancias elaboró sus mejores cuentos.
A veces se valía de los animales, más nobles que el hombre, para transmitir las sensaciones que recibía sobre la condición humana. Prueba de ello son sus cuentos magistrales Guardián y yo y La vaca sarda.
Frente a este panorama incompatible con su carácter crecían su descontento y su enojo, que en ocasiones se volvían corrosivos. Entonces se refugiaba en la literatura como puerto de salvación contra la mediocridad. Quienes lo tachaban de huraño y desdeñoso carecían de aptitud para captar las congojas de su espíritu. Ignoraban que lo que había detrás de esa apariencia adusta era un ser sensitivo y atormentado, capaz, por otra parte, de pintar los eternos conflictos del hombre.
Adel López Gómez, el escritor que tuvo mayor afinidad con él y que más supo interpretarlo, define así este atributo de su alma: “Una ternura que le afloraba en la literatura y en la vida, en las obras de su ingenio, en el amor de la mujer y de los hijos. Una ternura de hombre “duro”, siempre en batalla consigo mismo, que a veces se le agazapaba en el más secreto fondo. Una ternura, una bondad que, en contraposición eterna con la violencia, no le dejó nunca ser feliz”.
La soledad fue el gran sello de su vida. Se casó con la soledad. En sentido general, ella es la marca del escritor. Se puede ser solitario entre la muchedumbre. Para muchos, la soledad no es un estigma, o una maldición, sino una elección, un estilo, una manera de ser, un privilegio. Sin embargo, del estado de sosiego puede pasarse a la amargura, la neurosis o la angustia.
En El concepto de la angustia afirma Kierkegaard que “si el hombre fuese un animal o un ángel, no sería nunca presa de la angustia”. Según el filósofo danés, la angustia nos llega desde Adán como un concepto del pecado. Nadie está libre de la angustia, pero muchos aprenden a manejarla. Las mayores víctimas son los espíritus sensibles y soñadores. Cuanto más espíritu exista, tanta mayor angustia. En sentido contrario, la falta de espíritu produce felicidad.
Conocido el hecho de que Eduardo Arias Suárez vivió en constante angustia, debe saberse que fue de esa manera como ideó los textos que tanta ponderación le hicieron ganar, lo mismo que sucedió con el cuentista ruso. Y entre nosotros, con Germán Pardo García, el poeta de la angustia –también llamado el poeta del cosmos–, que bajo el pavor del páramo y la inclemencia del desamparo escribió su obra grandiosa.
En Venezuela, a donde el escritor quindiano fue a parar llevado por su espíritu andariego e inconforme, armó en 1957 el libro titulado Cuentos heteróclitos, que ha permanecido inédito durante seis décadas. Moriría en Cali al año siguiente, el 19 de octubre de 1958, a la edad de 61 años, víctima de un cáncer terminal que él había detectado años atrás y que mantuvo en secreto. Nació en Armenia el 5 de febrero de 1897.
También en este aspecto existe semejanza con Chéjov, quien muere lejos de su patria a causa de la tuberculosis crónica. El paralelo literario que se da entre ambos cuentistas se extiende a sus propias vidas. Ambos vivieron agobiados por la angustia.
Se me ocurre pensar que Arias Suárez fue gran lector de Chéjov (lo mismo que de Gorki, Balzac, Maupassant, Poe y Kafka), ya que la técnica de sus narraciones ofrece similitudes. La penetración sicológica sobre los personajes, el uso del relato breve, el final sorpresivo, la crítica social manejada con caricaturas de la realidad, la almendra que queda para meditar luego de terminada la lectura, los hermanan en los caminos del cuento clásico.
Pertenecen a la misma corriente estética del naturalismo y el realismo. Arias Suárez se aparta del romanticismo, y si bien algunos episodios contienen ligeros toques románticos, esa no es la esencia de su literatura.
Un grupo de trabajo de la Universidad del Quindío, liderado por Carlos Alberto Castrillón y del que hacen parte Mariana Valencia y Daniel Mauricio Rodríguez, se dio a la tarea, con ejemplar empeño, de analizar y valorar este legado del que se habla durante más de medio siglo en la región quindiana. Los sesudos estudios que ellos ofrecen en estas páginas representan aportes valiosos para la literatura quindiana, y permiten sopesar la figura de Eduardo Arias Suárez en su época y lo que significa en los días actuales.
No se trata, en realidad, de cuentos inéditos, sino del proyecto editorial que buscaba el cuentista para conformar un nuevo libro, cuando lo sorprendió la muerte. En efecto, dieciséis de los veintitrés cuentos ya habían sido publicados en páginas literarias, sobre todo en Lecturas Dominicales de El Tiempo, y es posible que los siete restantes también hubieran obtenido su edición, pero el grupo universitario no logró encontrar los registros de prensa. De todos modos, debe considerarse que se trata de un libro inédito.
El primero de estos cuentos salió a la luz el 10 de abril de 1943, y el último, el 9 de julio de 1951. Época tan remota, que al leer estos textos se experimenta la sensación de regresar a un país olvidado, para no decir que desconocido. En otras palabras, Eduardo Arias Suárez resurge de las cenizas del olvido. Ese es el milagro que depara el arte literario.
El implacable paso del tiempo resulta abrumador. El autor de estas líneas trae a la memoria que han pasado treinta y seis años desde que él dirigió en Armenia, con el auspicio del Comité de Cafeteros, la publicación de la novela inédita Bajo la luna negra, que llevaba medio siglo de haber sido escrita por Arias Suárez en la Guayana venezolana (1929).
Nos hallamos ante otro suceso literario. El trabajo editorial se hace posible gracias a la amorosa conservación de los originales en manos de Rosario y Zafiro, quienes a lo largo del tiempo han luchado con ahínco y esperanza por la edición que al fin se lleva a cabo. De esta manera, conservan fresco el recuerdo de su padre.
Publicación abreviada en:
El Espectador, Bogotá, 12-VIII-2016.
Eje 21, Manizales, 12-VIII-2016.
Comentario
Valioso y estimulante artículo. Seguramente nuevas generaciones, como la de los estudiosos de la Universidad del Quindío, lograrán el rescate de otras magníficas obras que enriquecerán la Biblioteca de Autores Quindianos, entre los cuales orgullosamente te incluimos pues te reconocemos como uno de los nuestros. César Hoyos Salazar, Armenia.